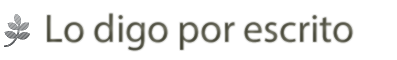Una aproximación a El experimento sagrado de Fritz Hochwälder
“(…) He venido en mandar extrañar de todos mis Dominios de España e Islas Filipinas y demás adjacentes a los Regulares de la Compañía, así Sacerdotes como Coadjutores o Legos que hayan hecho la primera profesión y a los Novicios que quisieren seguirles. Y que se ocupen todas las temporalidades de la Compañía en mis dominios (…)”.
Carlos III, Pragmática Sanción, El Pardo, 2 de abril de 1767.
“(…) Sucede algo raro con la yerba: se obtiene un buen producto cuando se recolecta sin codicia. Es cuestión de sentimiento, lo de la yerba. Y los jesuitas lo saben. Parece que los indios trabajan con gusto en ese Estado. ¿Qué extraño, no, Excelencia?”
Andrés Cornelis, El experimento sagrado.
PRESENTACIÓN
El experimento sagrado[1] es un texto teatral del escritor austríaco Fritz Hochwälder, el cual dramatiza el hecho histórico de la expulsión de los jesuitas (y de los aborígenes) de sus misiones americanas. Mi propósito es mostrar que se trata de un texto que responde a la preceptiva clásica –forma cerrada: estructura en cinco actos, unidades de tiempo, lugar y acción- con los aportes de Volker Klotz[2], Gustav Freytag[3] Adriana Cid[4] y José Luis García Barrientos.[5]
De acuerdo con las categorías de análisis propuestas por Volker Klotz, quien acarrea al ámbito del estudio de la forma dramática los conceptos planteados por Heinrich Wölfflin para las artes plásticas –forma abierta Vs. forma cerrada- El experimento… es un texto que responde a la forma cerrada, por el tratamiento de la acción, del tiempo, del espacio, de la composición, del lenguaje, y, aunque menos, del personaje.
Efectivamente, el dramaturgo “adelanta” su voluntad clasicista ya en la primera didascalia. Aclara allí que la acción transcurre en “el Colegio de la Compañía de Jesús en Buenos Aires, el 16 de julio de 1767 (…) y se desarrolla en un solo día y en un mismo lugar: un amplio salón, que es al mismo tiempo sala de recepción, sala de conferencias y despacho del Padre Provincial(…)”, haciendo honor a la más rigurosa preceptiva clásica, aunque este apego explícito tan marcado genera una cierta disonancia y abre un signo de interrogación.
LA FORMA CERRADA
Hablar de formas cerradas o abiertas en los textos dramáticos, implica pensar en la estructura del texto, en su forma de construcción y de representación del mundo.
Como ya mencionamos, Klotz plantea seis categorías o criterios de diferenciación entre una obra cerrada y una abierta, a saber:
1) Acción:
Hablar de unidad de acción, según Jacques Schérer (García Barrientos, 2001:75), significa que las acciones, tanto las principales como las secundarias, deben ser necesarias. Ese grado de necesidad implica que la estructura de acciones debe regirse por el principio de causalidad, sin dar lugar a la casualidad y que la acción principal debe ser claramente hegemónica e influir sobre las acciones secundarias. Por su parte, éstas, deben desarrollarse en forma paralela a la acción principal y, además, deben tener un grado de importancia tal que su supresión dificulte la comprensión de la acción principal.
En el texto que nos ocupa, efectivamente, no hay elementos meramente decorativos, todas las acciones son subsidiarias a la principal: la disolución del “experimento sagrado” por un poder omnímodo, apoyado en la Corona española, la iglesia Católica, la Orden jesuita y el interés económico.
Asimismo, contrariamente a los textos que responden a una forma abierta en los cuales, en la configuración de los elementos temáticos y narrativos prevalece la dispersión y pueden observarse “vacíos”, en la forma clásica o aristotélica se destaca la presentación del fragmento como una totalidad. Éste es el caso de El experimento….-
Ilustremos lo dicho con un fragmento:
Acto Segundo.
(…)
Arago: _ ¡Un asno que reúne las declaraciones de dos mil personas! Declaraciones de corregidores, declaraciones de caciques, declaraciones, declaraciones, declaraciones, declaraciones.
Villano: _He cumplido con mi deber. Tenía orden de protocolar declaraciones. Además, no soy ningún escriba ni borracuartillas … Soy un soldado veterano. Si quieren aniquilar ese Estado de los jesuitas, no dudo de que lo aniquilarán con declaraciones o sin ellas. Pero a mí me pidieron declaraciones y yo he consignado todas las que tomé. ¡Escoged vosotros mismos las que os interesen!.
Arago: _¿Es una broma?
Villano: (enojado) _ ¡Vosotros hacéis las bromas! Hay en el mapa una mancha que os molesta. Pues desembolsad el fallo y la mancha desaparecerá. Aquí podemos cubrirnos de gloria y de riquezas: yerba, cereales, algodón y, por añadidura ciento cincuenta mil indios creados por el buen Dios para la esclavitud. Conclusión: ¿Para qué los debates, los procesos y los rompecabezas? Una linda guerra y asunto terminado.
Arago: _Pero, justamente, no debe haber guerra. Eso es lo que no comprendéis. Tenemos que estar en nuestro derecho ante todo el mundo para que los jesuitas no puedan pensar en una posible resistencia. El proceso, por lo tanto, es indispensable. Para probar, primo: que este Estado traiciona al rey; secundo: que los jesuitas oprimen a los indios; tercio: que nosotros tenemos que librar a los indígenas; quarto: que los jesuitas poseen minas de plata que ocultan al rey.
Villano: _No podréis probar todo eso, sencillamente porque no es verdad.
Arago: _¡Pero no digo que sea necesario probarlo!
Podemos observar que en el fragmento transcripto la acción es presentada como una totalidad, cual proceso acabado que llega a su culminación lógica, en cuanto se expresan las razones que impulsaron los hechos, lo que facilita la puesta en relieve de la catadura moral de los dos colectivos en conflicto, porque no se pone el acento en las personas singulares, sino en conflictos universales, casi, presentados como la lucha entre buenos y malos.
También, –en relación con lo anterior- podemos observar en el siguiente fragmento que la acción es presentada con una modalidad similar a la del dueto operístico, con una fuerte base argumentativa, en forma de entimema.
(…)
Miura: _Examinaremos las acusaciones una por una. Don Miguel ¿es exacto que los jesuitas tienen un Estado soberano en el Paraguay?
Villano: _Sí, es exacto.
Miura: _¿Padre Provincial?.
Padre Provincial: _No hay tal estado soberano.
Villano: _Los jesuitas hacen aquí lo que quieren; luego, son soberanos.
Por último, para mostrar el clasicismo del texto mirando la acción, a la totalidad en el fragmento, a la lógica de las acciones, a la presentación de ideas más que de personas, al diálogo en contrapunto, hace falta sumarle la presentación de acciones ocultas mediante el recurso de la teijoscopía. En efecto, una muestra es la última didascalia, en la que se transmite la ejecución del Padre Oros:
Miura: (Se levanta lentamente durante la plegaria de los Padres, toma su sombrero y su capa) _¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo, mas perdiere su alma?.
(Se apresta a salir. Desde abajo sube el apagado redoblar de tambores del piquete de ejecución). Confiteor… Confiteor.
2) Personaje
Una de las categorías que propone Klotz para diferenciar las formas cerrada y abierta es la de personaje. Los personajes de este drama no responden al tratamiento clásico de la forma cerrada. Es más, es posible sostener una “renuncia al esquema clásico de protagonista vs. antagonista”(Cid, “Una eutopía…”), en cuanto se pone en escena, más que la pugna de personajes representativos de individualidades, la oposición de fuerzas antagónicas, que no son territoriales –americanas / españolas- sino políticas: el paso de la utopía a la eutopía, de un no lugar a un lugar bueno, amenaza la raíz del poder, asentado en muchos pilares, que reaccionan abroquelándose frente al peligro.
Además –y ello es propio de la forma abierta- los personajes provienen de lugares comunes, inclusive, pertenecen al marginado sector de los aborígenes.
Por otra parte, si bien los personajes tienen un cierto sesgo clásico de ser “para el drama” (acaso por necesidad de la unidad de acción), desbordan el corsé clásico, por la cantidad, por el uso del monólogo, porque no tienen un total dominio sobre sí mismos, son más allá de la cuestión tratada, es decir, se entreven complejos, sobre todo el Padre Provincial, Miura y Cornelis (evidente en el epígrafe de este trabajo). Veamos:
Oros: _También en Francia hay un interdicto sobre nuestra Compañía. Y los libelos de Carvalho fueron la causa del la expulsión de los jesuitas.
Padre Provincial: _El verdadero motivo es otro más profundo. La filosofía moderna está contra nosotros.[6]
Padre provincial: _(…) Cierto, nuestro Estado no es eterno, y algún día, también caerá. Pero saldremos airosos de nuestro experimento. Y se repetirá. Siglo tras siglo. Hasta que reine al fin la paz que la humanidad anhela.[7]
Padre provincial: _(…) Sacrifiqué el Reino de Dios, porque tal fue la orden, pero lo sacrifiqué a disgusto. Destruí con mis propias manos la obra común, pero mi corazón no obedeció. Mi corazón hereje sigue fiel a la idea de que el Reino de Dios podrá ser realizado … en este mundo.[8]
Miura: (…) _¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo, mas perdiere su alma?. (…)[9]
3) Tiempo:
Enmarcados en la propuesta de Volker Klotz, el texto en el cual predomina la forma cerrada se caracteriza por la unidad temporal y la presentación de un tiempo continuo, sucesivo y lineal, que funge como mero marco de la acción.
Por su lado, García Barrientos diferencia tres dimensiones en la obra de teatro, la fábula, el drama y la escenificación, que tiene su correlato en la propuesta de tres dimensiones en el tiempo teatral:
a) el tiempo pragmático o “tiempo escénico”, que es el tiempo escenificado, de la actuación, “real” en cuanto es el que viven los actores y el público. Se trata del presente teatral, un tiempo abierto, en proceso de construcción en la puesta en escena de la obra.
b) El tiempo de la fábula o “tiempo diegético” es el tiempo de la ficción, tanto de los sucesos mostrados como los referidos. Se lo considera ficcional, pero “natural”, continuo, sin rupturas, en tanto es reconstituido por los espectadores en un orden lógico y cronológico.
c) El “tiempo dramático”, que se “ubica” entre la fábula y la escenificación. “Son los procedimientos artísticos que permiten (re)presentar el tiempo del macrocosmos argumental en el tiempo del microcosmos escénico” (2001:83). Es un tiempo artístico, elaborado, que admite rupturas y discontinuidades, como ocurre en la obra de forma abierta.
A esta distinción, tenemos que sumarle los diferentes grados de representación de tiempo, ya que éste puede estar “patente”, “latente” o “ausente”. Será patente el tiempo “vivido” en el drama; latente, el tiempo que los personajes “viven” pero “de espaldas a los espectadores”, que es traído a la escena por medio de elipsis; ambos constituyen el “tiempo dramático”; y, finalmente, el tiempo ausente, un tiempo al que sólo se alude, como recuerdo, mención o sueño futuro.
En la obra de Hochwälder, que responde a la forma cerrada, tiende a ser un marco de la acción, un tiempo unitario que le da la cerrazón, la linealidad, un devenir sucesivo, sin rupturas. Asimismo, el grado de representación que prevalece es el tiempo patente, dado que los momentos medulares tienen representación dramática. Veamos algunos ejemplos que justifican esta afirmación y la de unidad de lugar:
“En el Colegio de la Compañía de Jesús en Buenos Aires, el 16 de julio de 1767 (…) y se desarrolla en un solo día y en un mismo lugar: un amplio salón, que es al mismo tiempo sala de recepción, sala de conferencias y despacho del Padre Provincial (…)”[10].
Libermann: _En este momento los españoles están orando en la iglesia de la Redención. Los esperamos de un momento a otro. La guardia negra los recibirá con música.[11]
Villano: _Ya es de noche. ¡No os mováis de este lugar! Bastante mal habéis hecho ya.[12]
No obstante, aparece, también, el tiempo “ausente”.
Libermann: _Berendt está encariñado con la población de Santo Tomé. Hace veinte años que está allá[13].
4) Espacio:
Análogamente a la categoría tiempo, García Barrientos plantea el estudio de tres planos en la especialidad teatral. Así considera un espacio “diegético o argumental”, el espacio del contenido, los lugares que intervienen en la fábula. El “espacio escénico”, o, mejor dicho, el de la escenificación en una sala y el espacio dramático, la conjugación artística de los dos anteriores. El espacio dramático puede ser uno o múltiple. En la obra que nos ocupa, prevalece el espacio único.
Otra distinción que interesa para el análisis de los lugares, es la diferenciación entre espacios visibles e invisibles. Los espacios visibles son los “patentes”, los dramatizados. Afirma García Barrientos que “el espacio dramático constituye la base de la representación teatral del espacio, que consiste en representar espacio con espacio, en convertir al espacio real de la escena en signo, es decir, en espacio escénico que representa ‘otro’ espacio ficticio”. (2001: 136).
El espacio dramático en El experimento sagrado es un espacio neutral, sin mayor carga semántica. Se mantiene en todo momento la unidad espacial y, tal como sucede con el tiempo, el espacio es un marco, un decorado, sin peso específico ni valor dramático.
Ya vimos que la unidad de lugar está expresamente manifestada desde la primera didascalia. Toda la acción se desarrolla en un solo espacio interior, “en un amplio salón, que es al mismo tiempo sala de recepción, sala de conferencias y despacho del Padre Provincial”.
Los espacios invisibles son dos, los ausentes, que son espacios mencionados, no escenificados, y los contiguos o latentes. Estos últimos son espacios que, si bien no son vistos por el público, son dramatizados mediante diversos recursos, como la teicoscopía o “visión desde la muralla” en la que un personaje cuenta lo que ocurre en ese otro espacio, luces o voces que provienen de afuera o réplicas hacia fuera.
Una muestra de espacio ausente, por ser lugares no dramatizados, que sólo se mencionan:
Libermann: _Berendt está encariñado con la población de Santo Tomé.(…) [14].
Oros: _Los obispos de Buenos Aires, Tucumán y Asunción están contra nosotros. [15]
En cuanto al espacio latente.
Padre provincial: (…) Por el pasillo llega don Pedro de Miura.[16]
Padre Provincial: (…) Desde abajo se oye alboroto, gritos y disparos. (…)Los caciques se van por la escalera (…)[17]
A pesar de que no se trata de un espacio contiguo, consideramos latente el espacio traído a la escena mediante un mapa:
Padre Provincial: (Ante el mapa) _Aquí, sobre el Paraná y el Uruguay, les hemos abierto el reino de Dios(…).[18]
5) Lenguaje:
Con las precauciones que deben tomarse al hablar del lenguaje del cual manejamos sólo una traducción, podemos observar que se trata de un lenguaje uniforme, homogéneo, que no caracteriza a los personajes usando diferentes niveles de lengua o a los contextos a partir de los registros usados. Al contrario, en el lenguaje usado no hay distingos de competencias en los interlocutores, ni hay vestigios del habla popular. Podría atisbarse una suerte de caracterización lingüística en el habla de los indios, que contestan a dúo, limitándose a reproducir la pregunta realizada.
Padre Provincial: _ ¿Queréis servir a Cristo con todas vuestras fuerzas?
Candiá y Naguacú: _ Queremos servir a Cristo con todas nuestras fuerzas.
Padre Provincial: _¿En humildad?
Candiá y Naguacú: _ En humildad.
Padre Provincial: _¿En obediencia?
Candiá y Naguacú: _ En obediencia.
También es necesario destacar la confianza en un lenguaje transparente, racional, que comunica, de modo que el diálogo es un instrumento de argumentación lógica en el marco retórico del juicio que se les sigue a los misioneros.
Ilustramos lo dicho con el siguiente fragmento de estructura dialéctica, en el cual va desarrollándose la argumentación mediante el contraste de las dos posturas, en sucesión, para presentar la tesis como una conclusión ineludible:
Miura: _ (…) ¿Qué habéis hecho de esos llanos y de esas selvas, que nosotros jamás hubiésemos pisado? Un reino de amor y de justicia. Sembráis y cosecháis sin codicia, los indios os cantan himnos, ¡y se les escapan a nuestros hacendados! Vuestros productos van por todo el mundo y nuestros mercaderes empobrecen. En vuestro estado reinan la paz y el bienestar, y en la Madre Patria la miseria y el descontento. (…) Locos seríamos si no os expulsáramos antes de que sea demasiado tarde. ¡Tenéis que desaparecer! En nombre mismo del imperio que os permitió ensayar aquí vuestra experiencia civilizadora. Desaparecer para terminar con esa experiencia que se torna peligrosa. Para terminar.[19]
6) Composición:
La estructura de la acción dramática clásica, además de responder al principio de unidad, debe hacerlo al de integridad, acción acabada que conjuga tres partes: la prótasis, la epítasis o conflicto propiamente dicho y el desenlace.
El texto de Hochwälder responde a esos principios estructurándose en una composición piramidal en cinco actos, tal la planteada por el crítico alemán Gustav Freytag, a saber:
- Exposición o presentación
- Acción ascendente
- Crisis o clímax
- Acción descendente
- Resolución final
La Exposición abarca el Acto I.
Se presentan las coordenadas espacio temporales y una situación inicial de éxito de la Misión. Seguidamente y sin transición se introduce el conflicto y sus antecedentes.
Libermann: _Muy bien. La maniobra es demasiado burda. Que tenemos minas de plata y de oro… Que mantenemos a nuestros indios en la esclavitud…[20]
Padre Provincial: _No son los soldados españoles los que entienden en la causa contra nosotros. Estamos esperando al Visitador del Rey. Es un caballero. Conozco a don Pedro de Miura (…)
Oros: _Los obispos de Buenos Aires, Tucumán y Asunción están contra nosotros.
(…)
Oros: _Los hacendados nos odian.
(…)
Oros: _También en Francia hay un interdicto sobre nuestra Compañía. Y los libelos de Carvalho fueron la causa de la expulsión de los jesuitas. [21]
La acción ascendente abarca el Acto II. Es el momento en que se presentan las “pruebas” y en el que los misioneros deciden defender su experiencia porque “El experimento es sagrado. Quienquiera que lo toque, ofende a Dios”, según dichos del Padre Provincial.
Obispo: _La compañía de Jesús ha sufrido una evolución desastrosa en el Paraguay. Abusando del poder espiritual ha establecido un reino temporal ilimitado. Oprime a los pobres indios. (…)[22]
Oros: _Excelencia, vuestra espada, os lo ruego.
Miura: _(Vacila un momento; luego saca bruscamente la espada y se la entrega a Oros. _¿Y todavía sostenéis vuestra inocencia?.[23]
En el Acto III se presenta el conflicto propiamente dicho: Querini se da a conocer y le ordena al Padre Provincial cumplir con el edicto del Rey.
Padre Provincial: _¡Quitadme esa carga de encima!. ¡No puedo!.
(…)
Padre Provincial: _Vuestra orden es buena y justa. La ejecutaré con todas mis fuerzas. No quiero ser otra cosa que un instrumento de la Orden sin voluntad propia.
Padre Provincial: (…) _ ¡Oh!, Dios mío, ¿Por qué abandonas siempre a este mundo? ¿Por qué? ¿Por qué?.
En el acto IV se ubica la acción descendente, es decir, se desarrollan los efectos de la crisis presentada en el acto anterior. Se destaca la exigencia al Padre Provincial para que explique su decisión y la imposibilidad de éste de satisfacer esos requerimientos. Luego, es herido por su propia gente, que ante ello, declina las armas.
Padre Provincial: (…) (Desde abajo se oye alboroto, gritos y disparos) (..) _Mi gente me obedece. Vosotros los habéis provocado. ¿Quién os ha dado la orden de atacar?
(…)
Miura: _Ya es tarde. El Padre Oros amotina a los indios. No pudimos permitir eso.
En el Acto V se ubica la catástrofe, el desenlace. Se firman las sentencias a muerte de los indios, uno por cada tribu, la deportación de los misioneros, excepto la de Oros que es fusilado y la muerte del Padre Provincial.
Padre Provincial: _Yo te perdono, porque yo también he pecado. Os he ordenado obedecer, pero en el fondo de mi corazón he permanecido hereje.
Sacrifiqué el Reino de Dios porque tal fue la orden, pero lo sacrifiqué a disgusto. Destruí con mis propias manos la obra común, pero mi corazón no obedeció. Mi corazón hereje sigue fiel a la idea de que el reino de Dios podrá ser realizado … en este mundo.
Con los aportes de Volker Klotz, Gustav Freytag, Adriana Cid y José Luis García Barrientos, hemos mostrado que El experimento sagrado responde a la forma de construcción cerrada, en cuanto los principios de unidad e integridad, son los prevalecientes, es decir, la acción es una, o una es la hegemónica y el tiempo y el espacio dramáticos, también, son unitarios.
No obstante, los personajes de este drama no responden al tratamiento clásico de la forma cerrada. Son diversos, provienen de lugares comunes, inclusive, pertenecen al marginado sector de los aborígenes y, tampoco representan individualidades, sino fuerzas políticas y existenciales que los complejizan.
En cuanto al lenguaje, con las previsiones necesarias por tratarse de una traducción, es un dispositivo de argumentación lógica en el marco retórico del juicio que se les sigue a los misioneros; se trata de un lenguaje homogéneo, estándar, que no caracteriza a los personajes. También es clásica la composición del texto, ya que podemos diferenciar claramente una estructura de principio, medio y fin, en un drama se que se divide cinco actos, los cuales responden nítidamente a la estructura de exposición, acción ascendente, clímax, acción descendente y desenlace.
En conclusión, El experimento… es un texto que responde a la forma cerrada,
-pese a que el tratamiento del personaje se acerca a la forma abierta- por el tratamiento de la acción, del tiempo, del espacio, del lenguaje y de la composición.
BIBLIOGRAFÍA
Básica:
Hochwälder, Fritz. (1956). Así en la tierra como en el cielo. Drama en cinco actos. Buenos Aires: Emecé.
De consulta:
Cid, Adriana. “Forma abierta y forma cerrada en el drama. Propuesta de análisis de Volker Klotz”. Ficha de cátedra, Literatura Alemana, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad del Salvador.
—————– “Una eutopía de libertad sofocada: el Experimento sagrado de Fritz Hochwälder” en Libertad, solidaridad, liberación; homenaje a Juan Carlos Scannone SJ. Río Cuarto: Ediciones del ICALA, 2003.261 -267.
García Barrientos, José. (2001). Cómo se comenta una obra de teatro. Ensayo de método. Madrid: Síntesis.
[1] Fritz Hochwälder. (1956). Así en la tierra como en el cielo. Drama en cinco actos. Buenos Aires: Emecé. Las citas del texto serán de esta edición.
[2] Adriana Cid, “Forma abierta y forma cerrada en el drama. Propuesta de análisis de Volker Klotz”. Ficha de cátedra, Literatura Alemana, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad del Salvador.
[3] En http://oak.cats.ohiou.edu/~hartleyg/250/freytag.html. http://users.aber.ac.uk/jpm/ellsa/ellsa_openboat3.html.
[4] Adriana Cid, “Una eutopía de libertad sofocada: el Experimento sagrado de Fritz Hochwälder” en Libertad, solidaridad, liberación; homenaje a Juan Carlos Scannone SJ. Río Cuarto: Ediciones del ICALA, 2003.261 -267.
[5] José, García Barrientos (2001). Cómo se comenta una obra de teatro. Ensayo de método. Madrid: Síntesis.
[6] P. 24.
[7] P. 33.
[8] P. 118.
[9] P. 120.
[10] P. 15.
[11] P. 21.
[12] P. 110.
[13] P. 20.
[14] P. 20.
[15] P. 23.
[16] P. 32.
[17] P. 109.
[18] P. 19.
[19] P. 75.
[20] p-21.
[21] p. 24.
[22] P. 54.
[23] P. 79.
-
Categories
-
Calendar
diciembre 2025 L M X J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
Meta