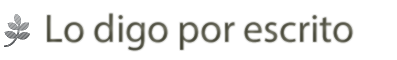El jorobadito
“El jorobadito”, un cuento de Roberto Arlt
Qué época, esa época
Roberto Arlt, nació en Buenos Aires en el año 1900. Época de crecimiento demográfico merced a la inmigración, en la que podía atisbarse, más que un desarrollo, un afán de modernización impulsado por la generación del ochenta.
Con el transcurrir del siglo, se asienta la estructura de clases en la sociedad argentina. El conventillo se distrae y deja escapar a algunos -por diversas vías, como el estudio, el comercio o los oficios- hacia la clase media. En tanto la clase alta sigue con sus intentos de hacer de Argentina una pequeña Europa, la clase obrera ha perdido la esperanza en la revolución. La armonía, no obstante, es superficial. Por debajo, fermenta la marginalidad, crecen los buscavidas, los delincuentes, los anormales, los fracasados: los innombrables, los «lisiados de ciudad» .
Arlt incursiona en ese paisaje urbano oscuro y –con una permeabilidad quizás explicada en su biografía- trae a la literatura personajes y hechos ignorados por esta, o convenientemente obviados.
El encuadre genérico
Las marcas genéricas habilitan la inscripción de “El Jorobadito” en la retórica de la defensa, la que, inmediatamente, es desvirtuada por el propio narrador al reconocer sin ambages su delito: «Sin embargo, mis singularidades no me acarrearon mayores desventuras, de no perfeccionarlas estrangulando a Rigoletto” .
Igualmente es inesperable, también, que el narrador no se dé a conocer desde su biografía, estrategia de rigor por parte de quién pretende con su vida demostrar inocencia o atenuar culpas. Asimismo, habla de sus «singularidades», se identifica a sí mismo como distinto, contrariamente a quien está defendiéndose, que necesita poner en relieve su normalidad, para que los receptores de su enunciado se identifiquen con un par y se conmuevan.
A esta altura, ya estamos notando que más que unas notas discordantes, encontramos una ruptura con la habitualidad del género. No es un quiebre estridente, son jirones de ironía que precipitan un estado de desconfianza en el lector, provocado por un discurso narrativo dialógico, que no tiene empacho en poner en escena voces que hacen dudar de sus dichos o que los contradicen. Por ejemplo, el narrador acepta plenamente la responsabilidad del asesinato y lo plantea grotescamente como acto de humanitarismo. ¿Qué busca con esa justificación que se fagocita en su propia caricatura? ¿que lo absuelvan o que lo castiguen?. ¿Su locura es real, aunque negada, o es deliberadamente sugerida, como forma de evadir sus responsabilidades?.
“El jorobadito”, más que una anécdota, un entramado polifónico
Dialogando con la literatura
El jorobadito se autodefine recurriendo ostensiblemente a los lugares comunes: «soy más bueno que el pan francés y más arbitrario que una preñada de cinco meses…» (p.705). Lo que no resulta común es que, en el mismo párrafo, pase a citar a los clásicos y recurra a la retórica simbolista en boga. Esta cercanía sin transición entre el decir popular y el decir hiperelaborado del discurso simbolista provoca la puesta en entredicho de este último, mostrándolo risible, innecesario, vacuo, porque se dijo mucho más con el uso del lugar común, que ocupa dos renglones, que con todo el resto del párrafo.
El discurso amoroso romántico también es traído al diálogo, principalmente en lo referente a la idealización romántica de la mujer y de las relaciones amorosas. Una muestra es el siguiente fragmento, en referencia a la novia del narrador.
Por momentos la sentía implantada en mi existencia semejante a un peñasco en el centro de un río. Y esta sensación de ser la corriente dividida en dos ondas, cada día más pequeñas por el crecimiento del peñasco, resumía mi deleite de enamoramiento y anulación. ¿Comprenden ustedes?. La vida que corre en nosotros se corta en dos raudales al llegar a su imagen (…) (p.706)
En el hipotético caso de que algún lector desprevenido no se percate de la parodia del discurso romántico, el narrador intercala la pregunta que obliga al lector a detenerse y repensar lo que está leyendo, para darse cuenta de que, lo que realmente se pretende con la pregunta, es sugerir que no se entiende nada.
Del mismo modo, la literatura fantástica es convocada. El narrador asume un discurso que remite directamente a Poe, al describir la aparición de una idea, que le permitir liberarse. Un fenómeno extraño primero que después se hace parte de su cerebro mismo. (P. 709).
El modernismo también recibe lo suyo en este relato, con su abundancia de adjetivos y sus antítesis barrocas: «… y una claridad espectral caída del segundo cielo que contenían las combadas nubes, hacía más nítidos los contornos de las fachadas y sus cresterías funerarias.» (P.711).
Dialogando con la sociedad
Pero Arlt no discute solo con la literatura. La influencia de la iglesia en la sociedad es tanta que la cita bíblica se ha convertido en un acervo colectivo, en punto de encuentro social. Claro que normalmente enaltece, pero no en este caso, ya que en boca de personajes degradados, se degrada, también.
El entorno social, la hipocresía de la sociedad que privilegia el parecer sobre el ser, la ridiculez de ciertos símbolos de estatus, como la anteposición de títulos a los apellidos es mostrada a través de Rigoletto, quien se autodefine «profesional del betún» (P.706). Muestra que se puede ser cualquier cosa, o al menos, que se puede decir que se es cualquier cosa.
En conclusión:
En “El jorobadito”, Arlt escribe su enfrentamiento, por un lado, con las normas que instituyen la literariedad, que Mignolo define como «una propiedad que atribuimos a los discursos, al parecer, sobre la base de cierto conocimiento de normas institucionales en las que se preceptúan las condiciones que debe llenar un discurso para ser considerado literario.»
Arlt muestra que los preceptuados intocables en la literatura pueden ser ridículos, principalmente en su afán de ser distintos, de encerrarse en la torre de marfil para no contaminarse con la realidad cotidiana.
Por otra parte se enfrenta con su entorno social, critica los valores que sustentan una sociedad fundada en la apariencia, que ignora, oculta o elimina, aquello que amenace con resquebrajar la armonía, la paz social.
Suficientes motivos para ser ignorado en los círculos académicos y relegado al anonimato por tantos años, porque, al incorporar en la literatura lo otro, al hacer emerger desde el submundo a personajes desestabilizadores, peligrosos, el mismo Arlt se hizo sospechoso.
Arlt, Roberto (1968). «Prólogo» de Mirta Arlt a Los siete locos. Buenos Aires: Cía. Fabril Editora.
Arlt, Roberto (1981). Obras Completas. Buenos Aires: Carlos Lohlé.
Giordano, Alberto (1992). Capítulo II «Manuel Puig» en La experiencia narrativa. Rosario: Beatriz Viterbo.
Panettieri, José (1970). «Prólogo» a Los trabajadores. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
Pío Del Corro, Gaspar (1971). «El grotesco del mundo idealista» en La zona novelística de Roberto Arlt. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba.
Mignolo, Walter (1986). Teoría del texto e interpretación de textos. México: Universidad Autónoma de México.
-
Categories
-
Calendar
diciembre 2025 L M X J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
Meta